'Bajo las togas'
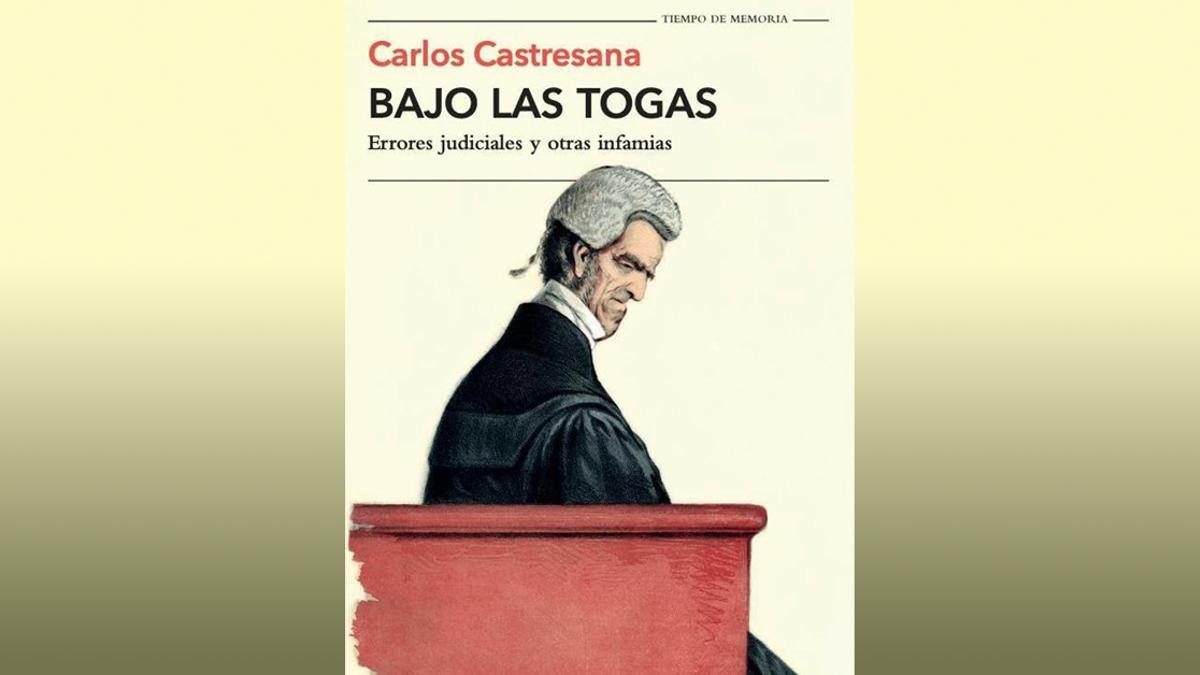
Este libro analiza ampliamente aberraciones judiciales como las ejecuciones públicas, la pena de muerte y la tortura sistemática para obtener confesiones, o injusticias escandalosas —como el célebre proceso Calas, que suscitó la indignación de Voltaire—, y que empañan la historia del Derecho. Procedimientos llenos de sombras e incertidumbres como el extraño caso de Martin Guerre —una suplantación de personalidad ocurrida en Francia en el siglo XVI—, la injusta condena de Mariana Pineda o los 'interrogatorios especiales' sufridos por los presos del IRA en la Irlanda de los años setenta jalonan una larga serie de infamias y atropellos judiciales. Fruto de la ignorancia, los prejuicios o la mala fe de testigos, de abogados y de jueces, estas historias cautivaron la imaginación de escritores como Alejandro Dumas, Julio Verne o Franz Kafka y hoy en día provocan nuestro asombro y despiertan nuestra conciencia.
Carlos Castresana es fiscal desde 1989, ahora ejerce como fiscal del Tribunal de Cuentas y comisionado de Derechos Humanos de la ONU para Sudán del Sur. Castresana ha servido, entre otras, en las Fiscalías Antidroga, Anticorrupción y en la del Tribunal Supremo. Autor en 1996 de las denuncias que permitieron el procesamiento de los generales Videla y Pinochet, ha sido profesor de Derecho Penal en universidades de España y Estados Unidos. En 2007 fue nombrado Comisionado de la ONU contra la impunidad en Guatemala.
infoLibre adelanta un extracto del ensayo, que ya está disponible en librerías.
_____________________________________________
Bajo las togas de los juristas... se ocultaba la daga de los asesinos.
Sentencia del caso Altstoetter et al. dictada en 1947 en Núremberg, en el juicio del Tribunal III de las fuerzas aliadas, celebrado contra los principales juristas del Tercer Reich
En el principio, los dioses castigaban a los hombres sin dar explicaciones. Su poder infinito y su omnisciencia excusaban cualquier justificación. Nadie consideró que el castigo de Yahveh a la mujer de Lot, a la que convirtió en estatua de sal porque al abandonar Sodoma miró hacia atrás desobedeciendo la prohibición divina, pudiera no ser proporcionado a la ofensa.
Más adelante, algunos hombres se atribuyeron la facultad divina de juzgar, y castigaron a sus semejantes sin más argumentos que los de la fuerza, sin sentir tampoco la necesidad de argumentar sus decisiones. Esa imposición arbitraria de los castigos, lejos de apaciguar a los sometidos, generó tanta violencia que hubo de convenirse finalmente que los gobernantes a quienes se atribuía el poder de castigar debían conducirse con arreglo a un principio moral, que llamaron justicia. Desde entonces, los jueces deben respetar la verdad y, atendiendo a ese principio moral que seguimos conociendo como justicia, dar a cada uno lo suyo.
Quiso Montesquieu, para quien la potestad de juzgar y castigar era seguramente el más «terrible y odioso» de los poderes, reducir la tarea de los jueces a la aplicación de la ley, de la que obtienen la legitimidad de su función: «los jueces de la nación no son más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes». De ahí que denominemos la potestad de juzgar con el término jurisdicción, literalmente, decir el derecho. Un razonamiento lógico; un silogismo, en definitiva.
Así lo puso de manifiesto el marqués de Beccaria: “En todo delito, debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. Se pondrá como [premisa] mayor la ley general, por menor la acción conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la libertad o la pena”.
La primera premisa, pues, es la ley: ¿cuáles son las conductas permitidas y cuáles las prohibidas por la ley? La segunda premisa serán los hechos: el juez debe determinar, con las pruebas que se muestran en su presencia, qué es lo que ha pasado, quién ha hecho o dejado de hacer qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. La conclusión del silogismo será la sentencia: el juez declara cuáles son los hechos que han resultado probados; seguidamente, subsume de forma motivada esos hechos en la previsión del legislador que ha identificado como aplicable; y finalmente, si la conducta realizada estaba previa y debidamente descrita y señalada como prohibida por la ley, dicta sentencia determinando cuál es el castigo que la ley ha señalado para aquellos hechos. De otro modo, absuelve al acusado.
Los errores que el juez pueda cometer al subsumir los hechos en la norma o al establecer la consecuencia necesaria del razonamiento anterior se subsanan — o no—por los tribunales superiores mediante los recursos correspondientes. Los errores del juzgador al establecer la premisa fáctica, al apreciar qué hechos han de considerarse probados, son mucho más difíciles de subsanar, porque a veces no son propiamente errores. La valoración de la realidad exhibida en el juicio es la parte más vulnerable e incierta del silogismo judicial, porque no depende de la técnica jurídica, sino de la apreciación en conciencia de las pruebas practicadas, y esa valoración siempre maleable está a veces teñida de subjetividad, de malentendidos, tergiversaciones u opiniones hijas de los prejuicios de los propios jueces o de los jurados, de los policías, los peritos o los testigos.
En esa premisa, en la determinación de los hechos probados, reside la clave del enjuiciamiento. En ella opera la presunción de inocencia, pilar de las garantías de nuestro sistema penal: todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. A través de la declaración de los hechos que deben considerarse acaecidos, el juez determina la existencia del delito y su autoría, los medios, modos y formas empleados en su ejecución, los motivos y propósitos del criminal, las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes que pueden afectar a su responsabilidad. De los hechos probados, en definitiva, depende la culpabilidad o la inocencia del acusado. Ese es el terreno más resbaladizo de todo el proceso, abonado para el error y la manipulación, para la instrumentalización política, social o mediática del proceso penal.
Los relatos que forman este volumen constituyen un recuento de infamias. Por más que los jueces y todos los demás intervinientes en un proceso pongan los cinco sentidos para hacerlo bien, o lo mejor posible, los humanos cometen errores y la justicia, al sancionarlos y darles validez, se equivoca y comete grandes injusticias. Por descontado, cuando se entrecruzan la ignorancia, los prejuicios, las intenciones aviesas, pasiones tales como el amor o el odio, o pecados capitales como la avaricia, la envidia, la soberbia o la lujuria, el sueño de la justicia produce monstruos y obtenemos el resultado contrario al pretendido: en vez de reparar los entuertos, la justicia los legaliza y los hace aceptables. Son infamias, pues, bendecidas, a sabiendas o no, por resoluciones judiciales.
Por ello, algunas veces admitimos con humildad y realismo el derecho del justiciable a ser indemnizado cuando ha resultado perjudicado por un error judicial, o por el funcionamiento anormal de la administración de justicia. Sería deseable poder asegurar que únicamente se producen errores cuando el funcionamiento de la justicia es inadecuado, cuando algo no ha ido bien, cuando por cualquier razón el aparato judicial descarrila, pero no es así: aunque todo funcione bien, aunque todos hagan su tarea lo mejor posible, aunque el proceso penal circule por su carril, a veces atropella a inocentes. Otras veces, para desesperación de las víctimas, deja escapar indebidamente a los culpables.
Las condenas injustas han cautivado a los escritores más célebres, de Alexandre Dumas y su conde de Montecristo a Julio Verne con su Mathias Sandorf o Franz Kafka y el inefable Josef K. Los casos reales de condenas injustas tampoco han dejado de ocupar la atención de los biógrafos y de la sociedad: Juana de Arco, Tomás Moro, Miguel Servet, Giordano Bruno y tantos otros. Desde el caso de Alfred Dreyfus en Francia hasta la condena en Estados Unidos de los anarquistas italianos Sacco y Vanzetti, o la de Dolores Vázquez en Málaga, las injusticias notorias conmueven las conciencias.
Kurt Vonnegut reivindicó a la mujer de Lot porque, aun habiéndosele prohibido, volvió la mirada hacia donde había estado su hogar, donde quedaban condenados sus vecinos y familiares, sus amigos, habitantes de la ciudad culpable de Sodoma: «La amo por eso, porque fue tan humana”.


